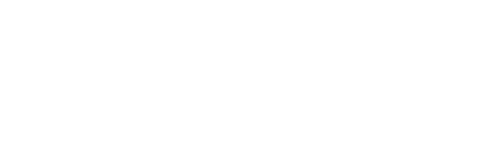Entrevista con José Luis González Cussac, Catedrático de Derecho penal y Director de la Cátedra “Estudios sobre Terrorismo y Derechos de las Víctimas” (Universidad de Valencia)
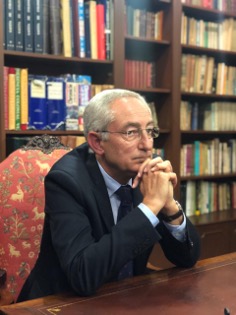
El papel de los servicios de inteligencia españoles en la lucha contra el terrorismo.
En su capítulo “Servicios de inteligencia y contraterrorismo” (González Cussac, 2018, p. 35-39), describe los servicios de inteligencia como un actor imprescindible en la lucha contra el terrorismo. ¿Cómo definiría hoy el papel exacto de los servicios de inteligencia españoles dentro del sistema nacional de seguridad frente al terrorismo internacional? ¿Qué leyes y normas regulan su actuación?
Creo que la actividad de contraterrorismo desarrollada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sigue siendo esencial para anticiparse y prevenir acciones terroristas. Sin duda sigue siendo una de sus prioridades. También la creación en 2014 del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), en el que junto al CNI se integran los demás cuerpos policiales especializados en antiterrorismo y otros organismos, ha supuesto un gran avance para coordinar y compartir informaciones, análisis y operaciones, tanto a nivel estratégico como táctico. Y muy especialmente su función es producir y coordinar estrategias nacionales.
En cuanto a Legislación, el CNI sigue estando sustancialmente regulado en Ley Orgánica 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia y en Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). También de interés: Real Decreto 436/2002, de 10 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica del Centro Nacional de Inteligencia; Real Decreto 593/2002, por el que se desarrolla el régimen económico presupuestario del Centro Nacional de Inteligencia; Real Decreto 421/2004, de 12 marzo, regula Centro Criptológico Nacional y la Ley 36/ 2015 de Seguridad Nacional.
Y lamentablemente persiste la obsoleta Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, modificada porLey 48/1978, de 7 octubre (LSO). Una norma que ni siquiera contiene un plazo legal de desclasificación automática por el transcurso del tiempo y solo contempla la desclasificación por acto.
Usted cita a Ulrich Beck, quien escribe: «Vivimos, pensamos y actuamos con conceptos antiguos que, sin embargo, siguen gobernando nuestro pensamiento y nuestra acción; nuestra imagen del mundo se sustenta sobre distinciones entre guerra y paz, ejército y policía, guerra y crimen, seguridad interior y exterior, ya superadas» Esta observación refleja la crisis de los marcos conceptuales heredados del siglo XX frente al terrorismo globalizado. ¿Comparte usted la idea de Beck de que seguimos pensando la seguridad con un lenguaje obsoleto? ¿Y cómo pueden los servicios de inteligencia españoles adaptarse a esta nueva realidad, donde las fronteras entre guerra, derecho penal e inteligencia son cada vez más difusas? (González Cussac, “Servicios de inteligencia y contraterrorismo”, 2018, p. 35; citando a Ulrich Beck, Sobre el terrorismo y la guerra, 2003)
Comparto completamente la idea de Beck. También la expresó genialmente uno de los más grandes científicos de la historia: Eduard Osborne Wilson. Formuló la siguiente reflexión en la Harvard Magazine (2009): “Tenemos emociones del paleolítico, instituciones medievales y tecnología propia de un dios. Y eso es terriblemente peligroso”. En efecto debemos ser conscientes que la era digital lo cambia todo profundamente. Tanto las amenazas, como en caso del terrorismo, como también las respuestas. Y los servicios de inteligencia, para seguir siendo la vanguardia de nuestra seguridad, deben transformarse profundamente, adaptándose a la era digital.
Nuestras sociedades deben hacer un esfuerzo por adaptar también la legislación, en particular la relativa al sistema de derechos fundamentales y libertades públicas, a la era digital. Este es nuestro mayor desafío y nuestra mayor necesidad en todas las dimensiones.
Usted explica que el 11 de septiembre de 2001 marcó una ruptura: las distinciones entre seguridad interior y exterior dejaron de tener sentido. ¿Cómo se tradujo esta transformación, en el caso de España, en la estructura y coordinación entre los servicios de inteligencia, las fuerzas policiales y las autoridades judiciales? (González Cussac, 2018, p. 36-44)
Hay que advertir que España arrastra una trayectoria de terrorismo que se remonta a la dictadura del general Franco. Y algunos grupos tanto de extrema derecha como de extrema izquierda actuaron también durante el periodo hacia la transición democrática (1975 a 1982). Luego fueron desapareciendo o bajando su intensidad. Sin embargo, un sector fanático de la izquierda nacionalista del País Vasco, amparada en el silencio del resto de fuerzas nacionalistas, mantuvo el terrorismo de ETA hasta 2011/2018. Por ello, nuestros servicios de inteligencia y los policiales, así como nuestra legislación y el sistema de justicia, habían desarrollado estrategias y prácticas antiterroristas bastante consolidadas. Ahora bien, en el caso español, los atentados del 11 de marzo de 2004 supusieron una enrome convulsión con 198 asesinatos en los trenes de cercanías de Madrid. Ello provocó nuevas reformas legislativas y la necesidad de estrechar la cooperación. Sin duda la creación en 2014 del CITCO, secuencia de otro organismo creado justamente tras los atentados de 2014, expresa claramente la gran transformación de los aparatos de inteligencia y seguridad españoles, así como de la legislación. El nuevo terrorismo, así lo exigió. Esta imprescindible actualización a la amenaza del terrorismo yihadista es común en el resto de países europeos y en buena parte de otros occidentales.
España ha pasado de enfrentarse a un terrorismo de origen interno a una amenaza yihadista global. ¿Qué lecciones institucionales extrae usted de esta evolución en la gestión del régimen de inteligencia antiterrorista español? (González Cussac, 2018, p. 36-38)
Insistir en que la respuesta española fue quizás más rápida por su preparación frente al terrorismo de la etapa anterior (el de “tercera ola” según la clasificación de RAPOPORT), así que, aunque nos costó adaptarnos al nuevo desafío de esta clase de terrorismo (el de “cuarta ola”), ya teníamos experiencia y prácticas adquiridas. Es decir, al no partir de cero, pudimos enfrentarlo más rápidamente. Este nuevo terrorismo se movía en múltiples territorios, con otros tiempos, organizaciones y en otras lenguas. También con una escala de objetivos, de entidad y de los medios de ataque desconocida, y con un potente uso del mensaje del medio y de la propaganda. Estas variaciones determinó notables cambios en los equipos, los perfiles de los agentes y sobre todo de una mayor inteligencia exterior y compartida.
Usted advierte contra la “fusión de funciones” entre inteligencia y policía, que puede llevar a un debilitamiento de las garantías procesales. ¿Cómo puede preservarse la separación funcional entre prevención y represión, sin comprometer la eficacia de la cooperación entre el CNI, la Guardia Civil y la Policía Nacional? (González Cussac, 2018, p. 46-51)
Partiendo de un control judicial en caso de actividades con afectación a derechos fundamentales, creo que los servicios de inteligencia pueden tener un régimen jurídico más flexible para la recolección de datos e información. Y ello, porque su objetivo no es descubrir ni perseguir delitos, sino producir inteligencia a través de fuentes abiertas y también desde fuentes cerradas. Su función es elaborar inteligencia para reducir la incertidumbre en la toma de decisiones de los gobiernos en sus relaciones exteriores y frente a amenazas, riesgos y desafíos a la seguridad nacional. Por el contrario, a la policía le corresponde prevenir y perseguir delitos conforme a estrictas normas procesales y constitucionales, porque con ello tratan de probar la comisión de hechos delictivos susceptibles de implicar un castigo grave.
La coordinación debe hacerse ante híbridos de amenazas y delitos, como terrorismo, crimen organizado transnacional y ciberseguridad. Deben articularse centros de fusión de la información. Pero a mi juicio los servicios deberían abordar estos fenómenos en cuanto se manifiestan en una fase muy temprana, dejando a la policía su intervención en cuanto constituyen actos preparatorios punibles. Ahora bien, la eficacia y medios disponibles por los servicios de inteligencia parece que lleva a los gobiernos a sobrecargarles con más funciones que las que quizás deberían tener en esta materia.
El secreto constituye un elemento inherente a la actividad de inteligencia, pero a menudo entra en tensión con el principio de transparencia democrática. ¿Qué mecanismos de control considera usted adecuados para conciliar la confidencialidad necesaria para una vigilancia eficaz con el respeto al Estado de Derecho y la rendición de cuentas institucional? (González Cussac, 2018, p. 50-52)
Profundizar en los tres controles clásicos: judicial, el del propio gobierno y sobre todo en el parlamentario. Pasar de su proclamación y reconocimiento formal a un mayor ejercicio real. Y me parece necesario avanzar en la desclasificación de información con acceso a investigadores, periodistas y ciudadanos. Por consiguiente, simultáneamente parace sensato frenar la actual tendencia a la sobre-clasificación de información. De esta forma creo que también es beneficioso para los propios servicios, tanto porque sus funciones quedan más legitimadas, como también por la reducción de la burocracia consustancial a los procesos de clasificación de información reservada.
Usted subraya que la circulación de información entre Estados y servicios europeos representa uno de los desafíos más sensibles del contraterrorismo contemporáneo. ¿Debería avanzarse hacia una regulación europea unificada en materia de recopilación, intercambio y utilización de información de inteligencia? (González Cussac, 2018, p. 52-55)
Por el momento, el artículo 4 del Tratado de la Unión Europea excepciona la seguridad y defensa nacional de las competencias europeas. Es decir, esta materia permanecen todavía en el seno de los Estados miembros. Aunque obviamente en su desempeño deben respetar el derecho comunitario. Pero dicho eso, si los europeos queremos seguir conservando nuestro modelo de vida, debemos caminar hacia políticas comunes en defensa y seguridad. Y para ello cuanto menos deberíamos articular organismos o mecanismos para compartir inteligencia. Ciertamente ya tenemos avances muy importantes. Como por ejemplo el Centro de Situación e Inteligencia de la UE (INTCEN), que se encarga de recopilar y analizar las “síntesis” proporcionadas por los Estados miembros. También el Estado Mayor de la Unión Europea cuenta con una división específica, la EUMS-INT. Se coordinan a través de la Capacidad Única de Análisis de Inteligencia (SIAC). El llamado “Análisis de Amenazas” se elaboró desde aquí y permitió sentar las bases de la denominada “Brújula Estratégica”. Además, en el aspecto técnico, la UE tiene acceso directo a imágenes, gráficos y análisis del Centro de Satélites de la UE o SATCEN, situado en España. Estos recursos se comparten con las comunidades de inteligencia nacionales. Además, la Escuela de Inteligencia de Europa (ICE), con sede en París, tiene como objetivo desarrollar una cultura de inteligencia común entre los países europeos, combinando a las agencias y a expertos académicos.
La justicia penal preventiva, tal como la desarrolla el Prof. Emiliano Borja Jiménez, se basa en la detección anticipada de “señales débiles”: comportamientos en línea, discursos radicales o interacciones sociales. Este modelo, inspirado en una lógica de seguridad global, traslada el centro de gravedad del derecho penal de la culpa al riesgo, al castigar conductas potencialmente peligrosas en nombre de la prevención. Sin embargo, esta anticipación, unida a poderes de vigilancia cada vez más amplios, puede llevar a una “excepción permanente”. Desde un punto de vista jurídico y moral, ¿dónde situar el límite entre prevención legítima e intromisión en la vida privada, para salvaguardar la proporcionalidad y los principios fundamentales? ¿Y ha logrado España mantener un equilibrio duradero entre la eficacia de la inteligencia y la protección de los derechos y libertades? (Borja Jiménez Emiliano, “Justicia penal preventiva y Derecho penal de la globalización”, 2018, p. 160-168)
Yo distinguiría dos clases de actividades de anticipación con intromisión en derechos fundamentales. La primera, desarrollada con fines exclusivos de inteligencia y que puede tener un régimen jurídico más flexible, aunque siempre bajo control judicial. Y otra, la ejecutada ya en el proceso criminal y bajo la legislación penal, es la practicada por la policía bajo la dirección de fiscalía o judicatura, orientada a la pretensión de encontrar pruebas para poder condenar a un ciudadano. Aquí, la anticipación igualmente persigue prevenir delitos ya iniciados y consecuentemente conlleva la posibilidad de sufrir una condena penal, lo que determina no solo la afectación, sino la privación de derechos fundamentales. La legislación y práctica española, más aún que la del resto de la Unión Europea ha caminado desde la reforma del Código Penal de 2015 hacia un gran adelantamiento de la línea de intervención penal. En este sentido registra el mayor número de detenciones y condenas por esta clase de delitos (adoctrinamiento, propaganda, enaltecimiento u otros actos preparatorios de terrorismo). De aquí el gran debate abierto en España por esta reforma y su aplicación. En cualquier caso, en mi opinión, debería distinguirse nítidamente entre vigilar para producir inteligencia, y otra muy distinta, vigilar anticipadamente para castigar ya esa fase tan alejada del peligro y lesión a los bienes jurídicamente protegidos.
El desarrollo del ciber espionaje y el uso de herramientas de análisis algorítmico abren nuevas posibilidades en la lucha contra la radicalización, pero también plantean riesgos evidentes. ¿Cómo evitar que estas tecnologías se conviertan en un instrumento de vigilancia masiva? ¿Cree usted necesario establecer una ética de la inteligencia artificial aplicada al ámbito de la seguridad? ¿Qué medidas se están debatiendo en España en este sentido? (González Cussac, 2018, p. 55-57)
Existen ya muy interesantes estudios e informes del propio Parlamento Europeo donde advierten que no hemos actualizado el sistema de derechos fundamentales a la era digital. Es decir, que hoy tanto nuestros derechos políticos como los derechos procesales, son altamente vulnerables por el manejo de las nuevas tecnologías, ya sea frente a su uso por actores estatales, corporaciones o grupos criminales. Y ahí los europeos tenemos un gran desafío, aunque seguimos siendo el referente mundial en poner reglas a estos cambios. Y no solo faltan reglas éticas, sino normas legales que regulen estas tecnologías desde todas las perspectivas jurídicas. Los europeos poseemos una cultura milenaria basada en normas. Toda actividad humana es susceptible de ser regulada. Y en este reto estamos bastante solos, porque las otras grandes superpotencias o potencias globales, no comparten esta tradición o bien poseen otros intereses.
E indudablemente el uso de las nuevas tecnologías por actores hostiles igualmente supone una amenaza existencial a nuestros países y por tanto también exige desarrollar herramientas digitales para neutralizarlas. Aquí precisamente surge la idea de “soberanía digital europea”.
La reforma penal de 2015 introdujo disposiciones sobre el terrorismo individual y digital. ¿Cuál ha sido el impacto de esta reforma en las funciones de los servicios de inteligencia españoles? ¿Ha ampliado su campo de actuación hacia la esfera civil o digital? (Colomer Bea David, “La incriminación del terrorismo a partir de 2015”, 2015, p. 135-150)
Como he señalado, en España los servicios de inteligencia, podíamos decir estratégica, esto es el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), no persigue delitos y por tanto aquella reforma no le afectó esencialmente. Si lo hizo y mucho a los servicios policiales y al proceso penal. Como ya he comentado antes, existe un gran debate al respecto. Porque los servicios policiales, amparados por fiscalía y judicatura, pudieron anticipar su vigilancia y la persecución de actos preparatorios y de otros comportamientos periféricos a los actos propios del terrorismo. Y desde luego está posibilitando detenciones y condenas por conductas de propaganda, apología y adoctrinamiento digitales.
Usted menciona que los servicios de inteligencia europeos presentan niveles de control muy heterogéneos. ¿Qué elementos del modelo español — estructura, supervisión o articulación con la justicia — podrían servir de ejemplo a otros Estados miembros de la Unión Europea? (González Cussac, 2018, p. 52-55)
En España, nuestra Constitución de 1978 exige que cualquier interferencia o acceso a una comunicación en canal cerrado tenga que ser autorizada previamente por la autoridad judicial (art. 18). Y ello naturalmente se aplica también al servicio de inteligencia español (CNI), aunque como hemos visto no tenga funciones policiales y por tanto no persiga delitos, sino solamente información pata inteligencia. Lo mismo se extiende a la entrada en domicilios de personas físicas o jurídicas. Así pues, los servicios de inteligencia españoles, aunque no persigan delitos sino solo obtener información para inteligencia, deben solicitar autorización judicial previa para intervenir una comunicación o efectuar una entrada en un domicilio. Creo que ello aporta una elevada cota de seguridad jurídica tanto a los ciudadanos como a los poderes públicos. Y también a los propios funcionarios de inteligencia. Esta exigencia me parece muy recomendable.
En 2023, asumió la dirección de la Cátedra “Derecho de las Víctimas y Terrorismo” de la Universitat de València, creada junto con la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública. Se trata de una iniciativa pionera en España, centrada en los derechos de las víctimas de la violencia política, la preservación de la memoria y la formación del estudiantado en valores democráticos. ¿Cuáles son los objetivos científicos, pedagógicos y sociales de esta cátedra? ¿Y cómo se articula esta labor —que pone la voz de las víctimas en el centro del discurso académico— con la dimensión institucional del trabajo de inteligencia y de la justicia penal, pilares fundamentales de la política antiterrorista española? (González Cussac, 2018, p. 54-56)
En efecto se trata de una experiencia pionera en España. Con su creación perseguimos tres grandes objetivos. Primero, continuar con el estudio del fenómeno de terrorismo y las respuestas legales y jurisprudenciales, analizando su evolución. El segundo objetivo pretende enfrentar el extremismo, tanto avanzando en el desarrollo de factores, entornos y perfiles radicales para poder anticiparse, como también analizar las actividades tendentes a crear una conciencia ciudadana en valores ilustrados y democráticos. El tercer fin se centra en mejorar y actualizar el efectivo reconocimiento de los derechos y prestaciones a las víctimas de cualquier clase de terrorismo. Durante estos tres años hemos trabajado con profesionales de la inteligencia, seguridad, enseñanza, servicios asistenciales, académicos, judicatura, fiscalía y abogacía, estudiantes de educación secundaria y universitaria, y por supuesto con las asociaciones de víctimas. También con las diferentes Administraciones Públicas competentes. Los resultados han sido varios congresos, seminarios, conferencias, informas y hasta un borrador articulado de Ley de derechos de las víctimas para actualizarla. También hemos estimulado publicaciones y numerosos trabajos específicos de estudiantes dirigido por profesores. Esperamos poder renovarla y continuar trabajando en estas tres líneas.
Finalmente, usted concluye que la “democratización de la función de inteligencia” constituye el gran reto del siglo XXI. ¿En qué consistiría esa democratización: en más control institucional, en una mayor transparencia, o en un cambio cultural dentro de las propias agencias de inteligencia? ¿Qué reformas — institucionales, éticas o legislativas — considera imprescindibles para consolidar una inteligencia eficaz, transparente y respetuosa con los valores del Estado de Derecho? (González Cussac, 2018, p. 56-57)
A mi juicio deberíamos avanzar en estos cuatro grandes ejes.
- Un efectivo control judicial sobre cualquier actividad que implique una afectación al contenido esencial de los derechos fundamentales.
- En segundo término, hay un acuerdo académico muy extendido sobre la conveniencia de ampliar y reforzar el control parlamentario sobre las actividades de inteligencia. Que se consolide como una actividad de control ordinario y no solo en casos difíciles que saltan a la opinión pública.
- La tercera acción gira alrededor del secreto. Tendríamos que recortar la tendencia a “sobre-clasificar” tanta información y además hacerlo por periodos más cortos de tiempo. Y desde luego, una vez desclasificada la información, facilitar el acceso de investigadores, periodistas y ciudadanos.
- Por último, sigue siendo imprescindible fomentar una mayor cultura ciudadana sobre inteligencia y seguridad, de modo que los ciudadanos participemos más en estas decisiones, y lo hagamos con un mínimo conocimiento riguroso sobre esta compleja materia. Este objetivo se tendría que proyectar más intensamente sobre responsables políticos, medios de comunicación y académicos: los tres pilares tradicionales de la “cultura de inteligencia”.
Todos debemos ser conscientes de las amenazas reales que nos acechan y de la dificultad de los servicios de inteligencia para anticiparse a ellas y neutralizarlas. Son organismos imprescindibles y vitales que, junto a otros, permiten que podamos seguir conviviendo en sociedades prósperas, libres y democráticas. Y que ello comporta conflictos, sacrificios y costes.
Noviembre 2025
Referencias :
- González Cussac, José Luis, Servicios de inteligencia y contraterrorismo, en : Alonso Rimon A., Cuerda Arnau M.L. y Fernández Hernández (Dir.), Terrorismo, sistema penal y derechos fundamentales, Tirant lo Blanch, València, 2018, p. 33-61.
- Borja Jiménez, Emiliano, Justicia penal preventiva y Derecho penal de la globalización, en : Alonso Rimon A., Cuerda Arnau M.L. y Fernández Hernández (Dir.), Terrorismo, sistema penal y derechos fundamentales, Tirant lo Blanch, València, 2018, p. 159-185.
- Colomer Bea, David, La incriminación del terrorismo a partir de 2015: ¿violencia política organizada?, Revista General de Derecho Penal, 2015, p. 135-153.
- Colomer Bea, David, Legislación antiterrorista y criminalización del salafismo, Revista General de Derecho Penal, 2022, p. 749-7