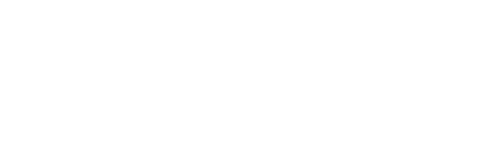Los efectos secundarios de la lucha contra el terrorismo
Desde hace varias décadas, la lucha contra el terrorismo constituye una prioridad mundial. La onda expansiva de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos – seguida, por ejemplo, de los de Londres (2005), París (2015) o Niza (2016) – supuso un refuerzo constante de los mecanismos de vigilancia e inteligencia y el desplazamiento del derecho penal clásico hacia un derecho penal preventivo. Esta dinámica se acel
eró con la adopción de instrumentos europeos como el Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo (CETS 196 ; 2005) y su protocolo adicional (CETS 217 ; 2015), actualmente en proceso de enmienda (2023-2025), así como por una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU (en particular 1373 [2001], 1535 y 1566 [2004], 2199 [2015] y 2560 [2020] o 2617 [2021]), destinadas a reforzar las políticas de gestión de riesgos, la anticipación de amenazas y la cooperación internacional.
El “paradigma del riesgo et de la seguridad “ (John VERVAELE, La asociación organizada terrorista y sus actos anticipativos: ¿un derecho penal y política criminal sin límites?, en: Anuario de derecho penal 2015-2016, pp. 23-42) no nació en el siglo XXI, sino que se inscribe en una lógica prevencionista que apareció ya tras la Segunda Guerra Mundial. La experiencia de los juicios de Núremberg (1945–1946) transformó la misión penal del Estado al afirmar una lógica de «defensa social» frente a los crímenes más graves. También reveló los límites de un derecho basado únicamente en la represión a posteriori de atentados contra intereses esenciales de la sociedad y subrayó la necesidad de introducir mecanismos de prevención. Instrumentos como la Carta del Tribunal Militar Internacional (8 de agosto de 1945) y la Control Council Law nº 10 (20 de diciembre de 1945) sentaron las bases de un derecho penal orientado a la prevención de riesgos colectivos y a una redefinición de la responsabilidad en la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Impulsadas por la lógica de la «sociedad del riesgo», las políticas criminales europeas aceleraron este proceso de expansión del derecho penal preventivo y de protección del orden público (v. gr. MENDOZA BUERGO Bianca, El derecho en la sociedad del riesgo, 2001 ; MIR PUIG Santiago & GÓMEZ Martín, La Política criminal en Europa, 2004 ; ALONSO Rimo Alberto et al., Derecho penal preventivo, orden público y seguridad ciudadana, 2019). La «justicia penal preventiva» ilustra esta tendencia (BORJA JIMÉNEZ Emiliano, Justicia penal preventiva y Derecho penal de la globalización: proyecciones en el ámbito del terrorismo, in: Alonso Rimo, Cuerda Arnau & Fernández Hernández (édit.), Terrorismo, sistema penal y derechos fundamentales, 2018, pp. 159-214). Se refiere a medidas coercitivas y restrictivas de derechos adoptadas por los Estados para responder al sentimiento de inseguridad de la sociedad. Desde una perspectiva político-criminal, el derecho penal preventivo aparece como una expresión de un derecho penal de la globalización, que tiende a erosionar los principios liberales clásicos – tipicidad, culpabilidad y legalidad – restringiendo las libertades fundamentales y recurriendo ampliamente a la pena en nombre de la protección de la seguridad pública. En algunos casos, llega incluso a adquirir una dimensión meramente simbólica.
En el plano dogmático, el «derecho penal del riesgo» designa un conjunto de normas que incriminan comportamientos situados en fases muy anteriores a la infracción, incluso previos a los actos preparatorios de un ataque terrorista o de cualquier conducta que genera peligro de peligro. Tal ampliación del ámbito penal no cuenta con consenso en la doctrina. Algunos sostienen que la ilicitud puede fundarse en el juicio de desvalor de la acción (Handlungsunwert; jugement de valeur négatif de l’action): el simple hecho de realizar el acto descrito en el tipo penal sería suficiente, independientemente de su potencial lesivo o de su capacidad real de crear un peligro concreto (PRITTWITZ Cornelius, Derecho penal y riesgo, 2021 ; SANCINETTI Marcelo Albero, El disvalor de acción como fundamento de una dogmática jurídico-penal racional, in: InDret 1/2017, desde una perspectiva más matizada). Otros, en cambio (v. gr. STRATENWERTH Günter, Acción y resultado en derecho penal, 1991), ponen el acento en el juicio de desvalor del resultado (Erfolgsunwert; jugement de valeur négatif du résultat) que vincula la ilicitud de la conducta a su aptitud para afectar efectivamente a un bien jurídico esencial o ponerlo en peligro. Según este último enfoque, el recurso proporcionado al derecho penal supone una relación de proximidad suficiente entre la conducta sancionada y la posible aparición de un resultado perjudicial o un peligro concreto.
En Suiza, el legislador aborda el terrorismo de manera muy empírica, adoptando o modificando las leyes en función de su «percepción política y emocional del terrorismo» (BIELMANN Florent & CANEPPELE Stefano, La réponse étatique au terrorisme en Suisse à partir des années 1980, in: Criminologie en Suisse: histoire, état, avenir, 2024, pp. 191-203; MOREILLON Laurent & LUBISHTANI Kastriot, Aspects choisis de l’incrimination du terrorisme, Étude de droit comparé suisse, allemand, français et anglais, in: RPS 4(136), 2018, pp. 499). En los años sesenta, el país se enfrentó al movimiento separatista del Front de libération jurassien (FLJ), rápidamente desmantelado, mientras que su neutralidad lo convertía en una base logística para grupos internacionales, especialmente vinculados a las causas palestina y armenia. Un giro decisivo fue el «affaire des fiches» (1989), que reveló una amplia vigilancia política: la policía federal y ciertos servicios cantonales habían fichado a unas 900.000 personas y organizaciones (sindicatos, partidos, asociaciones, colectivos), en su mayoría militantes de izquierda, sindicalistas, pacifistas, feministas, así como extranjeros considerados «sospechosos». El escándalo condujo a la separación de las competencias de la policía judicial respecto de las de inteligencia, ahora reguladas por la Ley federal de medidas para el mantenimiento de la seguridad interior (LMSI,1997) y la Ley federal de inteligencia (LRens, 2015). La entrada en vigor de la Ley federal de medidas policiales para la lucha contra el terrorismo (MPT, 2021) instauró una vigilancia policial de las personas consideradas de riesgo y autorizó medidas administrativas (de carácter penal) fuera del procedimiento penal, como la asignación a una residencia, la prohibición de contacto o la obligación de presentarse regularmente ante las autoridades.
En el plano penal, Suiza introdujo por primera vez una definición de terrorismo en 2003 con la adopción del artículo 260quinquies CP sobre la financiación del terrorismo: « un acto de violencia criminal destinado a intimidar a una población o a obligar a un Estado o a una organización internacional a realizar o abstenerse de realizar un acto cualquiera ». La modificación de 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469) amplió este arsenal con los artículos 260ter (organización terrorista) y 260sexies (reclutamiento, formación y viaje con fines terroristas), mientras que la Ley federal que prohibía a los grupos «Al-Qaïda» y «Estado Islámico», y organizaciones relacionadas (RO 2018 335), fue derogada e incorporada al artículo 74 LRens.
En España, la lucha contra el terrorismo se desarrolló en dos fases: primero frente a la violencia de ETA y el GRAPO, y después con el auge del yihadismo, en particular tras los atentados de Madrid en 2004. Hasta la reforma de 2015, el derecho español vinculaba estrechamente el terrorismo a la existencia de una organización estructurada, jerarquizada y dotada de un proyecto político. El Código Penal de 1995 reflejaba esta concepción: sus artículos 571 y ss. incriminaban principalmente los actos cometidos al servicio, en colaboración o como miembro de organizaciones terroristas, mientras que el artículo 577 CP, que se refería a individuos aislados, era interpretado a través del prisma de la pertenencia o colaboración con una organización (COLOMER David, Legislación antiterrorista y criminalización del salafismo, 2022, en: Fernández Cabrera Marta & Fernández Díaz Carmen Rocío (édit.), Retos del estado de derecho en materia de inmigración y terrorismo, pp. 749-764).
La Ley Orgánica 2/2015 marcó una ruptura. El artículo 573 CP define ahora el terrorismo no por la pertenencia a un grupo, sino únicamente por la finalidad perseguida: atentar contra el orden constitucional, comprometer gravemente la paz pública o sembrar el terror. Esta redefinición consagró la figura del terrorismo individual e hizo posible la incriminación de los «lobos solitarios» que actúan sin afiliación organizativa (COLOMER David, El tratamiento penal de los desórdenes públicos, 2021, pp. 289-290). Como subraya el autor (Legislación antiterrorista, pp. 756-757), la supresión del elemento organizativo alteró la naturaleza excepcional de los delitos de terrorismo y provocó un desplazamiento hacia un derecho penal de autor, centrado más en la intención de unirse a un proyecto terrorista o de afiliarse a un grupo que en los actos mismos.
Paralelamente, los servicios de inteligencia han visto reforzado considerablemente su papel en la lucha antiterrorista. El terrorismo se concibe ahora no solo como una infracción penal, sino como una auténtica amenaza para la seguridad nacional, lo que justifica una implicación creciente de los servicios de inteligencia junto a la policía y las fuerzas armadas. Esta evolución ha generado una creciente porosidad entre funciones policiales y de inteligencia, con el riesgo de difuminar la distinción fundamental entre competencias judiciales y administrativas (v. gr. GONZÁLEZ CUSSAC José L., Servicios de inteligencia y contraterrorismo, in: Alonso Rimo, Cuerda Arnau & Fernández Hernández (édit.), Terrorismo, sistema penal y derechos fundamentales, 2018, pp. 35-61)). La necesidad de preservar la seguridad pública tiende a erosionar las garantías del Estado de derecho, aunque el valor y la legitimidad de los servicios de inteligencia depende a largo plazo de su estricta sujeción al control democrático y al respeto de los derechos fundamentales.
En América Latina, la lucha antiterrorista se inscribe en una doble herencia: la de los regímenes autoritarios del siglo XX, que instauraron legislaciones de excepción para reprimir la «subversión» a través de la doctrina de seguridad nacional (ejecutada principalmente por las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia), y la de la cooperación regional posterior al 11-S frente al yihadismo. Varios países han adoptado o adaptado marcos legislativos alineados con los estándares internacionales —dirigidos a delitos como la financiación del terrorismo, la pertenencia a organizaciones prohibidas o la propaganda en línea. Sin embargo, la importación de estas normas en contextos ya marcados por la violencia política y la criminalidad organizada ha desdibujado la frontera entre la lucha contra el terrorismo y el mantenimiento del orden (DIAMI Rut , Security Challenges in Latin America, in: Bulletin of Latin American Research 23(1), 2004, pp.43-62; ARIMATEÍA DA CRUZ José, A Review of Latin American Soldiers, The Role of the Military in Latin America, 2020).
En este contexto híbrido, la globalización de la « guerra contra el terrorismo » contribuyó a reforzar la legitimidad del poder militar y llevó a que ciertas autoridades invocaran de manera abusiva la legítima defensa para tolerar graves vulneraciones de los derechos humanos —detenciones secretas, tortura o ejecuciones extrajudiciales (MEIER Markus-Michael, Enter 9/11: Latin America and the Global War on Terror, in: Journal of Latin American Studies, 2020/52, pp. 545–573).
La lógica del « derecho penal del enemigo » (JAKOBS Günther & CANCIO MELIÁ, Derecho penal del enemigo, 2003; CANCIO MELIÁ Manuel & GÓMEZ-JARA DÍEZ Carlos (édit.), Derecho penal del enemigo, El discurso penal de la exclusión, Vol. 2, 2006) – que apunta a individuos en función de su peligrosidad presunta y no por actos efectivamente cometidos – tiende a banalizarse, con el riesgo de instaurar un estado de excepción permanente. Como ya había subrayado Karl Jaspers, es esencial distinguir la culpa criminal de la culpa política, moral o metafísica, que expresan los sentimientos de responsabilidad de una sociedad y de sus miembros frente a acontecimientos traumáticos: su confusión distorsiona el sentido mismo de la responsabilidad penal y conduce a una extensión ilegítima del ámbito represivo (BROSSAT Alain, Karl Jasper, la faute et la responsabilité, in: Cahier critiques de philosophie 2014/1, n°13, p. 7-12). Estos deslizamientos normativos no son inocuos: generan ciertos efectos secundarios que este número explora, poniendo de relieve las contradicciones de las políticas criminales, sus derivas y sus repercusiones sociales.
Sophie CHAMBORDON se centra en los efectos derivados de la negativa persistente de Suiza a repatriar a varios de sus ciudadanos — entre ellos niños — detenidos desde 2019 en campamentos del noreste de Siria, en condiciones humanitarias críticas y sin acceso a un procedimiento judicial. Esta posición pone de manifiesto una contradicción central: mientras que Suiza reivindica, como otros Estados, una competencia universal para juzgar los crímenes terroristas más graves, se niega a ejercerla cuando se trata de sus propios nacionales, invocando imperativos de seguridad. La autora examina la compatibilidad de esta política con los compromisos internacionales de la Confederación en materia de derechos fundamentales, protección consular y derechos del niño, y analiza las implicaciones de esta negativa para la responsabilidad internacional de Suiza. Finalmente, propone algunas vías de reflexión sobre los mecanismos posibles para juzgar a los ciudadanos sospechosos de haberse unido al Estado Islámico, a la luz del principio de lucha contra la impunidad.
Robin KJELSSON aborda los efectos de la lucha antiterrorista sobre la administración de la prueba, centrándose en las investigaciones relacionadas con la propaganda terrorista. El autor analiza, en una perspectiva práctica, los desafíos de la búsqueda, incautación y conservación de pruebas digitales en el marco de un procedimiento penal. Examina primero las consideraciones procesales derivadas del Código de Procedimiento Penal suizo, que delimitan la actuación policial antes y durante la investigación. Basándose en su experiencia como agente de la policía cantonal de Neuchâtel, así como en entrevistas con especialistas y en directrices internas, dedica la parte central de su contribución a los aspectos técnicos de la recolección y el tratamiento de dichas pruebas.
Sebastian G. CRUZ VARGAS reflexiona sobre los dilemas jurídicos y éticos a los que se enfrenta el derecho penal peruano en situaciones límite, en particular cuando la tortura se plantea como el único medio para evitar un daño inminente a bienes jurídicos fundamentales. El estudio se apoya en el contexto peruano de lucha contra el terrorismo y la inseguridad, donde este recurso aparece como una práctica frecuente pero desproporcionada. El autor realiza posteriormente un examen de las causas de justificación y de excusa, confrontando sus límites normativos con el derecho internacional y con el derecho peruano. Esta reflexión crítica busca arrojar luz sobre la complejidad de la calificación penal (y ética) de la tortura en contextos extremos.
Amhed AJIL retoma la condena de los dirigentes del Consejo Central Islámico Suizo por la violación del antiguo artículo 2, apartado 1, de la Ley federal que prohibía a los grupos «Al-Qaïda» y «Estado Islámico». Al producir y difundir una entrevista con el líder espiritual de Jaysh al-Fath así como un documental, difundieron deliberadamente propaganda a favor de Al-Qaïda. El caso ilustra el desplazamiento hacia un derecho penal preventivo (o derecho penal del autor), en el que la interpretación de la intención se sitúa en el centro del sistema represivo.
Por último, Cécile FORNEROD examina las principales problemáticas relacionadas con el ámbito de aplicación de las normas penales suizas en el marco de la lucha contra el terrorismo transnacional. Explica los criterios de vinculación con Suiza, así como los debates doctrinales y jurisprudenciales.