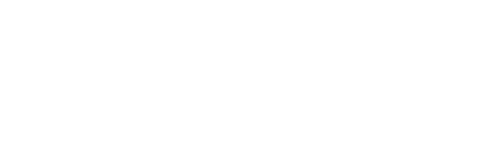Crónicas "Desde Friburgo"
El profesor emérito José Hurtado Pozo comenta la actualidad internacional desde Suiza.
Análisis crítico del Auto de Enjuiciamiento contra Pedro Castillo por el delito de rebelión
I. Introducción
Reincido en mis análisis sobre el delito de rebelión, a pesar de que, aparentemente, mis comentarios anteriores no han suscitado mayor interés. Sin embargo, algunos han sido citados o compartidos, tanto por quienes los consideran favorables como por quienes los estiman contrarios a las personas involucradas. Todo ello sin advertir que mi propósito ha sido analizar las cuestiones doctrinarias y procesales que plantean los casos tomados como ejemplo. Se trata de una tarea condicionada, claro está, por mis perspectivas sociales y jurídicas, guiadas por el afán de contribuir al fortalecimiento de la democracia y, en particular, de los derechos fundamentales.
Conforme a la finalidad de este comentario, nos limitaremos a analizar los aspectos relativos al enjuiciamiento de Pedro Castillo Terrones.
Mediante Auto de Enjuiciamiento (Resolución N.° 52, de fecha 12.11.2024), el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró procedente el enjuiciamiento de Pedro Castillo Terrones y demás procesados por el delito de rebelión, entre otros, conforme a lo previsto en los arts. 352° y 353° del Código Procesal Penal.
Los fundamentos de la decisión son diversos. Los principales derivan del requerimiento acusatorio formulado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, cuyos argumentos fácticos y jurídicos son admitidos y evaluados por el órgano jurisdiccional.
II. Hechos imputados a Pedro Castillo en relación con la rebelión
A Pedro Castillo, en su condición de Presidente de la República, se le imputa:
- Haber acordado con otros funcionarios (como Betssy Chávez, Aníbal Torres, entre otros) la disolución inconstitucional del Congreso y la instauración de un "gobierno de excepción" (Auto de Enjuiciamiento, 5.1.2.1).
- Haber intentado imponer ese nuevo orden constitucional por la fuerza, aprovechando su condición de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (Auto de Enjuiciamiento, 5.1.2.6).
- Haber emitido un Mensaje a la Nación el 7 de diciembre de 2022, en el que anunciaba (Auto de Enjuiciamiento, 5.1.2.5) : El establecimiento de un Gobierno de excepción ; La disolución del Congreso, sin que existiera la censura a dos Consejos de Ministros, como exige el art. 134 de la Constitución ; El gobierno mediante decretos leyes ; La reorganización del sistema de justicia (Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional) ; El toque de queda a nivel nacional.
- Haber ordenado, a través del entonces Ministro del Interior, el cierre del Congreso y la intervención de la Fiscal de la Nación.
- Haber dispuesto acciones policiales para impedir el ingreso de congresistas al Parlamento.
- Finalmente, haber solicitado asilo político a México tras su vacancia.
III. Fundamentos legales invocados e interpretación judicial para imputarle responsabilidad
Se invoca el art. 346 del Código Penal, según el cual incurre en rebelión quien "se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional".
Esta disposición se interpreta en los siguientes términos:
- Exige un levantamiento o sublevación contra el orden jurídico constitucional y sus principios fundamentales.
- No es necesario que haya una movilización popular ni un tumulto público; basta una irrupción violenta, hostil e intimidante.
- Dicha irrupción debe dirigirse contra el orden público constitucional y llevarse a cabo con el uso de las armas.
- Tal irrupción "puede informarse en cualquier expresión de fuerza que signifique hostilidad contra los poderes públicos, de romper la relación de sumisión a las leyes y autoridades legítimas".
- El "alzamiento en armas se consuma y perfecciona instantáneamente, sin que sea necesario alcanzar los objetivos propuestos".
- Se exige dolo directo y un elemento subjetivo adicional de tendencia interna trascendente: el agente debe ser consciente de que realiza un alzamiento en armas y asumir sus consecuencias.
Estas condiciones se consideran cumplidas en los hechos imputados, por lo que se atribuye responsabilidad penal a Pedro Castillo como autor del delito de rebelión. En suma, se sostiene que el uso de las Fuerzas Armadas y de la Policía, así como la orden de tomar el control de otros poderes del Estado, constituyen ya un "alzamiento en armas" en sentido jurídico.
Además, se cita el art. 45 de la Constitución: "El poder del Estado emana del pueblo. Ninguna persona puede atribuirse su ejercicio. Hacerlo constituye rebelión".
IV. Levantamiento en armas, irrupción violenta y el "juego del lenguaje jurídico"
El Auto de Enjuiciamiento presenta notorias debilidades jurídicas: amplía de forma indebida y riesgosa el concepto de "alzamiento en armas" y no acredita de manera suficiente el dolo específico exigido para la comisión del delito de rebelión.
Como se ha señalado en otros comentarios publicados en esta misma página, la debilidad de la argumentación fiscal y judicial radica en la interpretación de la expresión "alzarse en armas", núcleo del tipo penal. Si bien se afirma que es indispensable una "irrupción violenta debido al uso de armas", también se admite, mediante una formulación equívoca, que tal irrupción violenta "puede informarse en cualquier expresión de fuerza que signifique hostilidad contra los poderes públicos, que implique romper la sumisión a las leyes y autoridades legítimas".
En consecuencia, se acaba aceptando, más de manera implícita que explícita, que basta con cualquier acto de fuerza contra los poderes constituidos con intención de subvertir el orden institucional para hablar de "alzamiento en armas". Así, una simple declaración pública de decisiones inconstitucionales y la emisión de órdenes verbales a las fuerzas del orden podrían encuadrarse como rebelión.
Este desplazamiento conceptual extiende el tradicional entendimiento del "alzamiento en armas" -como enfrentamiento armado o insurrección popular- hasta abarcar el "uso instrumental de las fuerzas del orden contra el régimen constitucional", aunque no haya existido despliegue armado ni violencia efectiva.
La sola condición de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas no convierte automáticamente una orden ilegítima en un alzamiento armado. Aunque se hubiese obstaculizado el acceso al Congreso, tales actos aislados encajarían más razonablemente en tipos como el abuso de autoridad, sin alcanzar el umbral de la rebelión.
V. Más allá de las elucubraciones dogmáticas
Este tipo de razonamiento revela una aplicación del derecho penal basada en el criterio del "uso práctico del lenguaje". Es decir, que ciertos enunciados, en ciertos contextos, tienen efectos jurídicos automáticos.
Sin embargo, al redactar el art. 346, el legislador empleó un lenguaje prescriptivo destinado a disuadir a la ciudadanía de tomar las armas con fines subversivos. Si interpretamos este artículo desde una lógica de "eficacia performativa del lenguaje", se desvirtúa su objetivo original, ya que no se trata de castigar intenciones, sino actos.
Si ese hubiera sido el propósito del legislador, podría haber adoptado fórmulas similares a la del art. 325, sobre alta traición, que sanciona a quien "practica un acto dirigido a someter a la República...". En tal caso, también cabría sancionar el "alzamiento en armas" por el mero hecho de proclamarlo.
En consecuencia, no es sostenible afirmar que quien formula una orden o declaración con el propósito de alterar el orden constitucional -sin recurrir efectivamente a las armas- ya ha incurrido en el delito de rebelión.
VI. Principio de legalidad y discrecionalidad normativa del juez penal
La expansión excesiva del concepto de "alzamiento en armas" compromete gravemente el principio de legalidad, que es el fundamento del Estado de derecho y garantía esencial de los derechos fundamentales.
Asimilar un mensaje político -por ilegítimo que sea- a un acto de violencia armada implica confundir la comunicación con la coacción. La rebelión, según su configuración legal, exige actos materiales, no meras declaraciones.
Además, calificar como rebelión hechos carentes de violencia efectiva distorsiona el tipo penal y debilita los controles judiciales. Esta sobrerreacción punitiva podría suscitar incluso objeciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por vulnerar el principio de proporcionalidad.
Es cierto que el lenguaje jurídico es polisémico y requiere interpretación. Pero esto no autoriza al juez a saltarse los límites de "la letra de la ley", que debe ser su punto de partida y su límite. Como señalaba Michel Foucault, el discurso jurídico moderno opera como "mito fundacional" que legitima el castigo bajo la apariencia de previsibilidad y racionalidad. Esa tensión -entre legalidad formal e interpretación necesaria- no es un defecto, sino la forma en que se preserva la apariencia de objetividad mientras se ejerce el poder.
Como moraleja, valga el proverbio "El derecho non es en las palabras más en el entendemiento", atribuido a Alfonso X el Sabio, quien combinó el derecho con la sabiduría proverbial en "Las Siete Partidas".
Friburgo, mayo 2025
Prof. Emeritus José Hurtado Pozo
Archivos :
- Presidente, acusar o vacar / Président, accuser ou destituer (marzo/mars 2025)
- Rebelión a la coreana y a la peruana Rébellion à la coréenne et à la péruvienne (enero/javier 2025)
- Elección de magistrados / Election de magistrats (décembre/diciembre 2024)
- Doctrina jurisprudencial vinculante / Doctrine jurisprudentielle contraignante (octubre/octobre 2024)
- Persona divina y humana / Personne divine et humaine (septiembre/septembre 2024)
- Cuál es la esencia de la imputación objetiva / Quelle est l'essence de l'imputation objective (août/agosto 2024)
- Dogmatique et poulpe à la galicienne / Dogmática y pulpo a la gallega (juin/junio 2024)
- Protestas callejeras - política represiva (Diciembre 2023)
- Éditorial de 2006 à 2023